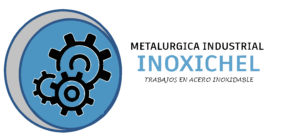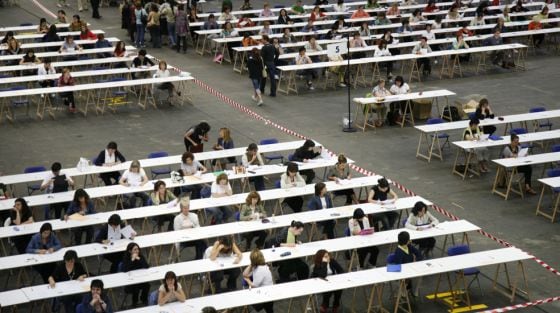
Desde hace unas semanas, hemos sabido que el gobierno ha comenzado una serie de conversaciones con los principales sindicatos para una reforma de la profesión docente. A pesar de ser la dimensión más relevante, se trata de la gran ignorada de la política educativa en lo que va de siglo, una pasividad que nos está saliendo muy cara. Sin embargo, lograr un acuerdo sustancial y ambicioso para la profesión docente va a resultar una tarea muy difícil. Veamos por qué.
Hay muchísimo por hacer. Las notas medias de admisión del Grado de Infantil y Primaria han subido estos años, pero siguen estando lejos de las de otras ramas más en auge; en Secundaria, en cambio, la selección por nota ignora competencias pedagógicas o la vocación. Sigue sin haber un periodo de formación práctica profesionalizante (tipo MIR) antes de comenzar la carrera donde los docentes aprenden de verdad a serlo. Se ha disparado la inestabilidad y rotación del profesorado interino y joven en centros públicos, concentrándose además en centros que atienden al alumnado más vulnerable. Las oposiciones son las mismas: actúan como vallas disuasorias para muchos jóvenes que prefieren ir a otros sectores y no seleccionan de manera eficaz al profesorado que necesitamos. Y la carrera sigue siendo esencialmente plana: el punto de llegada es el punto de partida, tanto en la escuela pública como en la concertada.
La ley educativa, aprobada a finales de diciembre de 2020, obligaba al Ministerio de Educación a realizar una propuesta en el plazo de un año. La propuesta llegó en enero de 2022, y aun recogiendo buena parte de los temas relevantes, estaba algo descafeinada. Podría argumentarse que era una propuesta posibilista, pero el hecho de que tres años después nadie haya hablado de ella explica bien por qué estamos ante la gran patata caliente de la política educativa en España. La realidad es que los incentivos de casi todos los actores para acordar cambios relevantes son bajos o están demasiado contrapuestos para que nadie se atreva con ella. Aquí van cuatro escollos que habrá que sortear para lograr una buena reforma docente.
1. El profesorado parte de un contexto de agravio laboral y creciente malestar. En España, las condiciones laborales del profesorado han empeorado en la última década y media. El poder adquisitivo ha caído cerca de un 10%, las horas lectivas en la escuela pública aumentaron durante la crisis, pero en muchas comunidades autónomas no han vuelto a bajar y la edad de jubilación ha subido de los 60 a los 67: darle la vuelta a esta situación podría costar casi medio punto del PIB. Y más importante, la vulnerabilidad socioeconómica del alumnado, su capacidad de atención y su bienestar socioemocional están empeorando. También ha aumentado la carga burocrática: seguimos apostando por una forma de hacer política educativa procedimental, no orientada a la responsabilidad y los resultados. Pedimos más a los docentes con unas aulas más complejas, pero con menos recursos, menos tiempo y más presión burocrática. No es sorprendente que ese desajuste entre expectativas y recursos esté provocando un malestar que va más allá de lo material, dando auge a sindicatos corporativos y de corte populista en detrimento de los sindicatos de clase, lo que vuelve más compleja la unidad de acción a ese lado de la mesa de negociación.
2. La educación no será una prioridad presupuestaria en las cuentas públicas futuras. A muchos nos gustaría que la educación fuera la prioridad absoluta del gobierno, que invirtiera un 7% del PIB como algunos propusieron hace no tanto. La situación política y demográfica explican que la prioridad del gobierno son las pensiones y que las necesidades de inversión en sanidad acapararán los esfuerzos de las CCAA. No es una opinión, es la realidad revelada de que, en educación, nos quedaremos, con suerte, donde estamos: esto es, entre el 4,3% (AIREF) y el 4,6% (Gobierno de España y Comisión Europea) de inversión en educación sobre el PIB y que el presupuesto crezca lo que sea capaz de crecer la economía. Es con estos mimbres con los que se debe satisfacer una mejora de las condiciones laborales del profesorado.
3. Es más fácil llevar a cabo una reforma para los futuros docentes (“outsiders”) que para los actuales (“insiders”). Es ilusorio pensar que los docentes en activo aceptarán cambios de calado que afecten a su día a día, como por ejemplo un nuevo modelo de evaluación y desarrollo profesional, sobre todo si el margen presupuestario no permitirá grandes piruetas. Bajar la ratio alumno-profesor gracias a la caída demográfica sería un guiño bienvenido por la profesión, pero como muestra la evidencia reciente también un uso ineficiente de los recursos en buena parte de los centros educativos. Eso delimita el perímetro de acción viable y sustancial a políticas de selección y formación inicial. Aquí van tres ideas. Primero, establecer una prueba de acceso a los grados de infantil y Primaria o al Máster de secundaria o modernizar y cambiar los currículos de grados y masters hacia una orientación más práctica. Segundo, implantar un MIR educativo de 2 años, que podría costar hasta 1.000 millones, según estimaciones varias. Y tercero, reformar las oposiciones priorizando méritos académicos, pedagógicos o vocación social, pero esto es bastante más complicado, porque el colectivo de interinos esperando a la cola desde hace años es demasiado grande.
4. No todos los actores relevantes están sentados en la mesa. Si las políticas de selección y formación inicial parecen ser el espacio de acuerdo, queda por sentar en la mesa a las otras partes implicadas: universidades públicas por un lado y comunidades autónomas, que son quienes las financian (salvo la UNED), por otro. Las primeras están sobredimensionadas teniendo en cuenta la caída demográfica y el profesorado necesario que se viene, por lo que son perdedoras netas en términos presupuestarios; en la legislatura pasada, propusieron una prueba de acceso a Magisterio, pero el Ministerio de universidadesse opuso. En caso de que esto sea ahora viable, ¿será posible ir más allá? Por su parte, las comunidades autónomas ya están, en algunos casos, aunque tímidamente, implantando algunas de las medidas relacionadas con selección y formación inicial, por lo que coordinar un modelo de mínimos con el resto requerirá de mucha flexibilidad, quizás demasiada.
Las buenas palabras que piden devolver el prestigio a la profesión pueden ayudar, pero los hechos marcan la diferencia. Y los hechos son que una reforma del profesorado es una buena reforma si conlleva a un buen equilibrio entre reconocimiento y exigencia a la profesión. Puesto que está descartada aumentar la exigencia sin reconocimiento a los docentes (mejorando sus condiciones laborales), quedan dos opciones. La primera es una reforma donde se mejoran las condiciones laborales del profesorado a cambio de, por ejemplo, reducir las ratios en todas las escuelas por igual y algún cambio menor relativo a la selección. La segunda requiere transitar un camino más complejo, alinear los disgregados intereses sindicales, pero también los de las Universidades y comunidades autónomas. Todo ello en un contexto de mayoría parlamentaria débil, creciente polarización y sin presupuestos a la vista.
Así pues, solo queda desear que los buenos propósitos de todos no ignoren la enorme complejidad de la tarea.