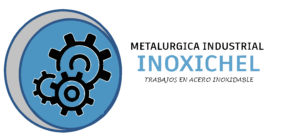Que los pájaros no hablasen fue algo que a la escritora Flannery O’Connor (Savannah, 1925-Milledgeville, 1964, Estados Unidos) siempre le atrajo de ellos. O’Connor pasaba las tardes alimentando a sus aves en Andalusia, la granja familiar de productos lácteos, y decía que si se rodeaba de gallinas, gansos y pavos reales era porque no la juzgaban. En una ocasión, después de un viaje para promocionar su libro, escribió a una amiga que se alegraba de “volver con los pollos, que no saben que escribo”. Aunque estudió en el famoso Programa de Escritura Creativa de Iowa, y vivió en Nueva York y Connecticut, el lupus obligó a O’Connor a llevar una vida reposada, lejos de la bohemia urbana de sus contemporáneos. En 1951 la escritora se retiraría a la granja de forma definitiva, desencantada tras un hallazgo que la acompañaría durante el resto de su vida: la humanidad perdía la fe.
“Escribo como lo hago”, explicaría O’Connor, “porque (no a pesar de que) soy católica”. Escribir le permitía ir más allá del lamento e intervenir en un mundo que no le gustaba. En una carrera literaria de poco más de 10 años O’Connor publicó dos novelas (Sangre sabia, en 1952, y Los violentos lo arrebatan, en 1960; editadas por Lumen en un volumen) y más de 30 relatos en Un hombre bueno es difícil de encontrar (1955) y en el póstumo Todo lo que asciende debe converger (1965) (recogidos en Cuentos completos, también por Lumen). Aunque fue comparada con autores diversos, como Carson McCullers, William Faulkner y otros pertenecientes al “gótico sureño”, en su correspondencia O’Connor expresaría mayor cercanía con los escritores católicos de la época (como Walker Percy o el británico Evelyn Waugh). Aunque su escritura le parecía “ridícula”, de la vida de la también católica Simone Weil, O’Connor apreciaba la “mezcla casi perfecta de lo Cómico y lo Terrible”.
Si algo define su literatura es esa conjunción de lo terriblemente cómico, que los críticos asocian a menudo con lo “grotesco”: un catálogo de personajes como ladrones y asesinos, pero también granjeros o terratenientes, ejemplo de todo aquello que estaba mal en el mundo, de los que la escritora se reía y a los que castigaba en finales violentos. Ese castigo les permitía alcanzar una iluminación divina. “No sé dónde Flannery conoció a ese tipo de gente”, diría su madre, “pero no en mi casa”. O’Connor lo tenía claro: “Mi público”, explicaría, “es la gente que cree que Dios ha muerto. Al menos son esas las personas para las que creo escribir”. El ser humano, pensaba la escritora, andaba a la deriva, descreído y orgulloso y, por supuesto, ridículo. Pero su cruzada no se dio solamente contra los que no creían, sino también contra los que creían mal, los evangelistas, que hacían del cristianismo un espectáculo. Los predicadores, tan habituales en su Georgia natal, promovían una visión edulcorada de la religión que, tal vez diría O’Connor hoy, se parecía más a la autoayuda que a la fe.
Si a Dios no solo había que amarlo, sino también temerlo, a una escritora, más todavía. No bastaba con la creencia, pues O’Connor confiaba “más en la técnica que en la fe”: su herramienta no fue la predicación, sino la narración de historias. Sus cuentos —donde atravesamos el Estados Unidos sureño y rural de la mano de un joven vendedor de Biblias que roba una pierna prostética a una mujer o de un asesino en serie que ejecuta a toda una familia en un arcén— eran duros porque no había “nada más duro o menos sentimental que el realismo cristiano”. Mostrando la falta humana y castigándola, O’Connor quería intervenir en sus lectores, una generación de “gallinas sin alas” y sin “sentido moral”. Sus relatos destilan la omnipotencia cruel de un narrador que se sabe imbatible, ejecutada contra personajes que son como marionetas sacudidas por una mano caprichosa. Como el Dios del Antiguo Testamento, su favorito, O’Connor intervenía en el mundo como solo puede hacer alguien que escribe: creándolo. ¿Quién se parecería más a un dios todopoderoso que una escritora?
Lo que evidencia la lectura de autores que ansían el control de sus textos con tanta insistencia es precisamente el poder que tiene la ficción de existir más allá de su tiempo y, sobre todo, de sus circunstancias. La crueldad de sus textos hizo que, en vida, O’Connor fuera confundida por un escritor, pues su nombre era poco común y las mujeres, simplemente, no escribían así. Las críticas que la halagaban como “nada femenina…, de una ironía brutal…, humor explosivo…, siniestramente directa como una sentencia de muerte” le horrorizaban. O’Connor continuaría, probablemente a su pesar, inspirando a diversos artistas, desde el músico Nick Cave a directores de cine como los hermanos Coen o Quentin Tarantino, quienes no tomarían de ella la fe, sino la brutalidad de sus historias.
A pesar de tener una idea muy clara de lo que su literatura debía provocar en el lector, cuando, en una ocasión, una periodista le preguntó a O’Connor de qué iba uno de sus cuentos, la escritora se negó en rotundo a responder. Solo había una forma de saber algo así: leyéndolo “tal y como se cuenta en la propia historia”. No puede haber mejor homenaje que continuar la lectura, 100 años después, con la libertad que otorga la ausencia del espectro de la autora susurrándonos al oído qué era exactamente lo que quería decir. Si O’Connor era capaz de alimentar a toda clase de aves, sabría, tal vez, que todavía hoy unos polluelos, sin alas pero hambrientos, seguiríamos el rastro de las semillas que caen de sus manos.
Adriana Murad Konings, doctora en Literatura por la Universidad de York, ha publicado la novela Los días leves (Binomio Editorial, 2023) y en mayo sacará Los idólatras y todos los que aman (Anagrama).